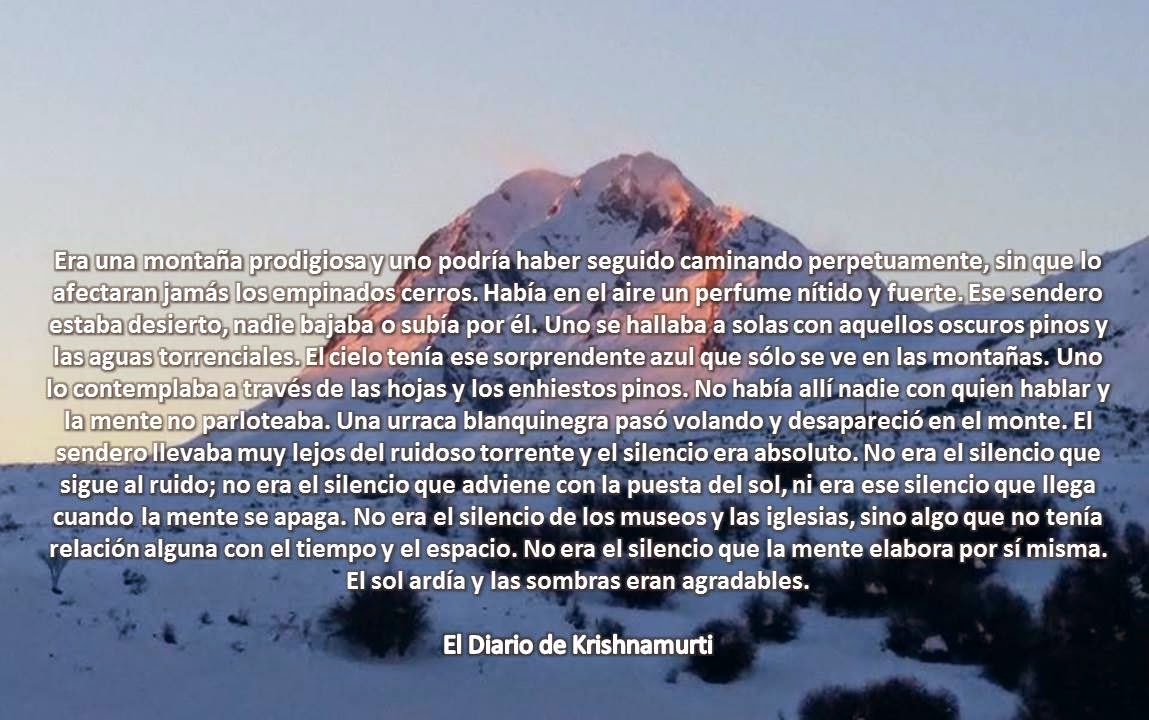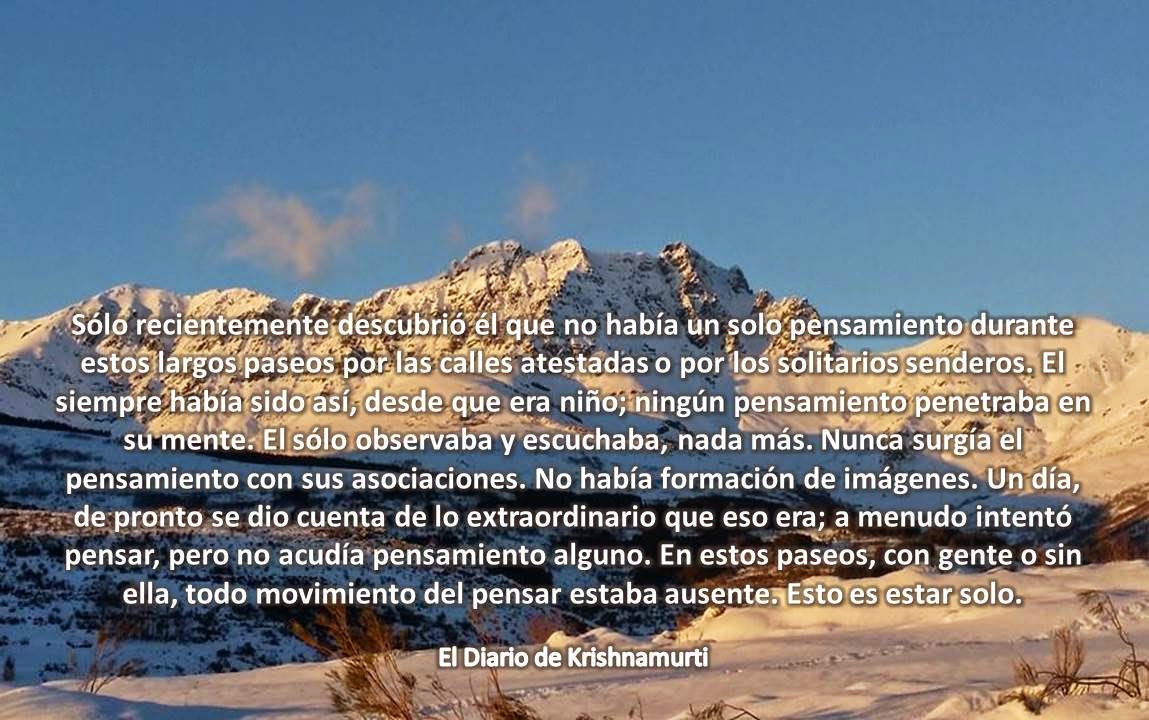Si todos pensáramos de la misma manera, ustedes no estarían aquí en esta reunión. Pero durante estas pláticas voy a tratar de explicar las diferencias, de modo que nos comprendamos el uno al otro. Seamos francos, no tratemos de asentir a cosas que no comprendemos. Al presente, siento que ustedes no están seguros acerca de lo que pienso. Durante los numerosos campamentos anteriores, hasta el de hoy, siento que jamás hemos tratado de averiguar lo que cada uno piensa realmente. Ustedes nunca han estado muy seguros de lo que pienso ni de lo que ustedes mismos piensan.
El arte de escuchar
Inmensidad
viernes, 5 de junio de 2015
domingo, 24 de mayo de 2015
...
Interlocutor: ¿Qué es una verdadera amistad, si faltan la confianza y el respeto?
Krishnamurti: Sin confianza y respeto, ¿cómo puede haber amistad? ¡Realmente no lo sé! Pero, vea, señor, en primer lugar, ¿por qué desea usted tener un amigo? ¿Acaso es porque necesita depender de él, contar con él, tener compañía? ¿Es a causa de su sentimiento de soledad, de su insuficiencia, que usted depende de otro para llenar ese vacío y, por lo tanto, utiliza al otro, explota al otro para encubrir su propia insuficiencia, su propia vacuidad y, debido a eso, considera a esa persona un amigo? ¿Es él un amigo en ese aspecto, en el de usarlo para su propio placer, su consuelo, etcétera? Investíguelo, señor, no acepte lo que estoy diciendo. Casi todos nos sentimos muy solos y, cuanto más envejecemos, más solos nos sentimos y descubrimos nuestro propio vacío. Cuando uno es joven no le ocurren estas cosas. Pero a medida que va madurando ‑si es que madura alguna vez- descubre por sí mismo qué significa sentirse vacío, solitario, no tener ningún amigo, porque uno ha llevado una vida superficial, dependiendo de otros, explotando a otros. Ha puesto su corazón, sus sentimientos en otros, y cuando ellos mueren o se van lejos, uno se siente muy solo, vacío y, a causa de esa vacuidad, hay autocompasión y uno sueña con encontrar a alguien que llene esa vacuidad. Esto es lo que está ocurriendo todos los días de nuestra vida.
Ahora bien, ¿puede usted ver esto y aprender al respecto? Aprender lo que significa sentirse solo y jamás escapar de ello. Mirarlo, vivir con ello, ver lo que implica, de modo tal que en lo psicológico, en lo interno no dependa de nadie. Entonces sabrá lo que significa amar.
Krishnamurti: Sin confianza y respeto, ¿cómo puede haber amistad? ¡Realmente no lo sé! Pero, vea, señor, en primer lugar, ¿por qué desea usted tener un amigo? ¿Acaso es porque necesita depender de él, contar con él, tener compañía? ¿Es a causa de su sentimiento de soledad, de su insuficiencia, que usted depende de otro para llenar ese vacío y, por lo tanto, utiliza al otro, explota al otro para encubrir su propia insuficiencia, su propia vacuidad y, debido a eso, considera a esa persona un amigo? ¿Es él un amigo en ese aspecto, en el de usarlo para su propio placer, su consuelo, etcétera? Investíguelo, señor, no acepte lo que estoy diciendo. Casi todos nos sentimos muy solos y, cuanto más envejecemos, más solos nos sentimos y descubrimos nuestro propio vacío. Cuando uno es joven no le ocurren estas cosas. Pero a medida que va madurando ‑si es que madura alguna vez- descubre por sí mismo qué significa sentirse vacío, solitario, no tener ningún amigo, porque uno ha llevado una vida superficial, dependiendo de otros, explotando a otros. Ha puesto su corazón, sus sentimientos en otros, y cuando ellos mueren o se van lejos, uno se siente muy solo, vacío y, a causa de esa vacuidad, hay autocompasión y uno sueña con encontrar a alguien que llene esa vacuidad. Esto es lo que está ocurriendo todos los días de nuestra vida.
Ahora bien, ¿puede usted ver esto y aprender al respecto? Aprender lo que significa sentirse solo y jamás escapar de ello. Mirarlo, vivir con ello, ver lo que implica, de modo tal que en lo psicológico, en lo interno no dependa de nadie. Entonces sabrá lo que significa amar.
domingo, 19 de abril de 2015
4
BROCKWOOD PARK - SEPTIEMBRE 15, 1973
Es bueno estar solo. Estar solo es hallarse muy lejos del mundo y, no obstante, caminar por sus calles. Estar solo, subiendo por el sendero junto al veloz y ruidoso torrente de la montaña que rebosa con el agua de la primavera y las nieves derretidas, es estar atento a ese árbol solitario, único en su belleza. La otra soledad[2] de un hombre en medio de la calle, es el dolor de la vida; él nunca está solo, distante, incontaminado y vulnerable. La saturación de conocimientos engendra interminable desdicha. Ese hombre que camina por las calles encerrado en sí mismo, es la urgencia interna de expresión, con sus frustraciones y padecimientos; ese hombre nunca está verdaderamente solo. El movimiento de esa soledad es el dolor.
Ese torrente de la montaña estaba repleto y crecido con las nieves disueltas y las lluvias de la temprana primavera. Podía escucharse el ruido de las grandes piedras empujadas por la fuerza de las aguas torrenciales. Un alto pino de cincuenta años o más se derrumbó en el agua; ésta lavaba el camino dejándolo limpio. El torrente se veía fangoso, de color pizarra. Más arriba, los campos se encontraban cubiertos de flores silvestres. El aire era puro y todo respiraba encantamiento. Los altos cerros todavía estaban nevados, y los glaciares y grandes picos retenían aún las nieves recientes, se mantendrían blancos durante todo el verano.
Era una montaña prodigiosa y uno podría haber seguido caminando perpetuamente, sin que lo afectaran jamás los empinados cerros. Había en el aire un perfume nítido y fuerte. Ese sendero estaba desierto, nadie bajaba o subía por él. Uno se hallaba a solas con aquellos oscuros pinos y las aguas torrenciales. El cielo tenía ese sorprendente azul que sólo se ve en las montañas. Uno lo contemplaba a través de las hojas y los enhiestos pinos. No había allí nadie con quien hablar y la mente no parloteaba. Una urraca blanquinegra pasó volando y desapareció en el monte. El sendero llevaba muy lejos del ruidoso torrente y el silencio era absoluto. No era el silencio que sigue al ruido; no era el silencio que adviene con la puesta del sol, ni era ese silencio que llega cuando la mente se apaga. No era el silencio de los museos y las iglesias, sino algo que no tenía relación alguna con el tiempo y el espacio. No era el silencio que la mente elabora por sí misma. El sol ardía y las sombras eran agradables.
Sólo recientemente descubrió él que no había un solo pensamiento durante estos largos paseos por las calles atestadas o por los solitarios senderos. El siempre había sido así, desde que era niño; ningún pensamiento penetraba en su mente. El sólo observaba y escuchaba, nada más. Nunca surgía el pensamiento con sus asociaciones. No había formación de imágenes. Un día, de pronto se dio cuenta de lo extraordinario que eso era; a menudo intentó pensar, pero no acudía pensamiento alguno. En estos paseos, con gente o sin ella, todo movimiento del pensar estaba ausente. Esto es estar solo.
Por encima de los picos nevados iban formándose nubes densas y oscuras; probablemente llovería más tarde, pero ahora las sombras eran muy definidas con el sol claro y brillante. Aún persistía en el aire aquel grato perfume, y las lluvias habrían de traer un olor diferente. Había un largo camino de descenso hacia el chalet.
Era un magnífico atardecer y la suave luz primaveral cubría la tierra.
3
BROCKWOOD PARK - SEPTIEMBRE 15, 1973
Es bueno estar solo. Estar solo es hallarse muy lejos del mundo y, no obstante, caminar por sus calles. Estar solo, subiendo por el sendero junto al veloz y ruidoso torrente de la montaña que rebosa con el agua de la primavera y las nieves derretidas, es estar atento a ese árbol solitario, único en su belleza. La otra soledad[2] de un hombre en medio de la calle, es el dolor de la vida; él nunca está solo, distante, incontaminado y vulnerable. La saturación de conocimientos engendra interminable desdicha. Ese hombre que camina por las calles encerrado en sí mismo, es la urgencia interna de expresión, con sus frustraciones y padecimientos; ese hombre nunca está verdaderamente solo. El movimiento de esa soledad es el dolor.
Ese torrente de la montaña estaba repleto y crecido con las nieves disueltas y las lluvias de la temprana primavera. Podía escucharse el ruido de las grandes piedras empujadas por la fuerza de las aguas torrenciales. Un alto pino de cincuenta años o más se derrumbó en el agua; ésta lavaba el camino dejándolo limpio. El torrente se veía fangoso, de color pizarra. Más arriba, los campos se encontraban cubiertos de flores silvestres. El aire era puro y todo respiraba encantamiento. Los altos cerros todavía estaban nevados, y los glaciares y grandes picos retenían aún las nieves recientes, se mantendrían blancos durante todo el verano.
Era una montaña prodigiosa y uno podría haber seguido caminando perpetuamente, sin que lo afectaran jamás los empinados cerros. Había en el aire un perfume nítido y fuerte. Ese sendero estaba desierto, nadie bajaba o subía por él. Uno se hallaba a solas con aquellos oscuros pinos y las aguas torrenciales. El cielo tenía ese sorprendente azul que sólo se ve en las montañas. Uno lo contemplaba a través de las hojas y los enhiestos pinos. No había allí nadie con quien hablar y la mente no parloteaba. Una urraca blanquinegra pasó volando y desapareció en el monte. El sendero llevaba muy lejos del ruidoso torrente y el silencio era absoluto. No era el silencio que sigue al ruido; no era el silencio que adviene con la puesta del sol, ni era ese silencio que llega cuando la mente se apaga. No era el silencio de los museos y las iglesias, sino algo que no tenía relación alguna con el tiempo y el espacio. No era el silencio que la mente elabora por sí misma. El sol ardía y las sombras eran agradables.
Sólo recientemente descubrió él que no había un solo pensamiento durante estos largos paseos por las calles atestadas o por los solitarios senderos. El siempre había sido así, desde que era niño; ningún pensamiento penetraba en su mente. El sólo observaba y escuchaba, nada más. Nunca surgía el pensamiento con sus asociaciones. No había formación de imágenes. Un día, de pronto se dio cuenta de lo extraordinario que eso era; a menudo intentó pensar, pero no acudía pensamiento alguno. En estos paseos, con gente o sin ella, todo movimiento del pensar estaba ausente. Esto es estar solo.
Por encima de los picos nevados iban formándose nubes densas y oscuras; probablemente llovería más tarde, pero ahora las sombras eran muy definidas con el sol claro y brillante. Aún persistía en el aire aquel grato perfume, y las lluvias habrían de traer un olor diferente. Había un largo camino de descenso hacia el chalet.
Era un magnífico atardecer y la suave luz primaveral cubría la tierra.
2
BROCKWOOD PARK, SEPTIEMBRE 14, 1973
El otro día, volviendo de un largo paseo en medio de campos y árboles, pasamos por el bosquecillo[1] que está cerca de la gran casa blanca. Al trasponer la escalerilla y penetrar en la arboleda, uno percibió instantáneamente un sentimiento inmenso de paz y quietud. Nada se movía. Parecía un sacrilegio atravesar el bosquecillo, hollar el suelo; resultaba profano el hablar, incluso el respirar. Las enormes secoyas estaban absolutamente inmóviles; los indios americanos las llaman los árboles silenciosos, y ahora se hallaban verdaderamente silenciosos. Hasta el perro había dejado de perseguir a los conejos. Uno permanecía quieto, atreviéndose apenas a respirar, sintiéndose intruso porque había estado charlando y riendo; y penetrar en esta arboleda sin saber lo que allí había fue una sorpresa y una conmoción, la conmoción de una bienaventuranza inesperada. El corazón latía más lentamente, estupefacto ante esa maravilla. Ese era el centro de todo este lugar. Cada vez que uno penetra ahora en la arboleda, existe esa belleza, esa quietud, esa extraña quietud. Uno podrá venir cuando lo desee y ello estará ahí, pleno, espléndido e innominable.
Cualquier forma de meditación consciente no es la cosa real; jamás puede serlo. El intento deliberado de meditar no es meditación. Ello debe ocurrir; no puede ser invitado. La meditación no es un juego de la mente, ni del deseo y el placer. Todo intento de meditación es la negación misma de ello. Sólo hay que estar atento a lo que uno piensa y hace, y nada más. El ver, el escuchar, es el hacer, sin que en ello exista sentido alguno de recompensa o castigo. La destreza en la acción radica en la destreza del ver, del escuchar. Toda forma de meditación conduce inevitablemente al engaño, a la ilusión, porque el deseo ofusca, ciega.
El otro día, volviendo de un largo paseo en medio de campos y árboles, pasamos por el bosquecillo[1] que está cerca de la gran casa blanca. Al trasponer la escalerilla y penetrar en la arboleda, uno percibió instantáneamente un sentimiento inmenso de paz y quietud. Nada se movía. Parecía un sacrilegio atravesar el bosquecillo, hollar el suelo; resultaba profano el hablar, incluso el respirar. Las enormes secoyas estaban absolutamente inmóviles; los indios americanos las llaman los árboles silenciosos, y ahora se hallaban verdaderamente silenciosos. Hasta el perro había dejado de perseguir a los conejos. Uno permanecía quieto, atreviéndose apenas a respirar, sintiéndose intruso porque había estado charlando y riendo; y penetrar en esta arboleda sin saber lo que allí había fue una sorpresa y una conmoción, la conmoción de una bienaventuranza inesperada. El corazón latía más lentamente, estupefacto ante esa maravilla. Ese era el centro de todo este lugar. Cada vez que uno penetra ahora en la arboleda, existe esa belleza, esa quietud, esa extraña quietud. Uno podrá venir cuando lo desee y ello estará ahí, pleno, espléndido e innominable.
Cualquier forma de meditación consciente no es la cosa real; jamás puede serlo. El intento deliberado de meditar no es meditación. Ello debe ocurrir; no puede ser invitado. La meditación no es un juego de la mente, ni del deseo y el placer. Todo intento de meditación es la negación misma de ello. Sólo hay que estar atento a lo que uno piensa y hace, y nada más. El ver, el escuchar, es el hacer, sin que en ello exista sentido alguno de recompensa o castigo. La destreza en la acción radica en la destreza del ver, del escuchar. Toda forma de meditación conduce inevitablemente al engaño, a la ilusión, porque el deseo ofusca, ciega.
1
BROCKWOOD PARK, SEPTIEMBRE 14, 1973
El otro día, volviendo de un largo paseo en medio de campos y árboles, pasamos por el bosquecillo[1] que está cerca de la gran casa blanca. Al trasponer la escalerilla y penetrar en la arboleda, uno percibió instantáneamente un sentimiento inmenso de paz y quietud. Nada se movía. Parecía un sacrilegio atravesar el bosquecillo, hollar el suelo; resultaba profano el hablar, incluso el respirar. Las enormes secoyas estaban absolutamente inmóviles; los indios americanos las llaman los árboles silenciosos, y ahora se hallaban verdaderamente silenciosos. Hasta el perro había dejado de perseguir a los conejos. Uno permanecía quieto, atreviéndose apenas a respirar, sintiéndose intruso porque había estado charlando y riendo; y penetrar en esta arboleda sin saber lo que allí había fue una sorpresa y una conmoción, la conmoción de una bienaventuranza inesperada. El corazón latía más lentamente, estupefacto ante esa maravilla. Ese era el centro de todo este lugar. Cada vez que uno penetra ahora en la arboleda, existe esa belleza, esa quietud, esa extraña quietud. Uno podrá venir cuando lo desee y ello estará ahí, pleno, espléndido e innominable.
Cualquier forma de meditación consciente no es la cosa real; jamás puede serlo. El intento deliberado de meditar no es meditación. Ello debe ocurrir; no puede ser invitado. La meditación no es un juego de la mente, ni del deseo y el placer. Todo intento de meditación es la negación misma de ello. Sólo hay que estar atento a lo que uno piensa y hace, y nada más. El ver, el escuchar, es el hacer, sin que en ello exista sentido alguno de recompensa o castigo. La destreza en la acción radica en la destreza del ver, del escuchar. Toda forma de meditación conduce inevitablemente al engaño, a la ilusión, porque el deseo ofusca, ciega.
lunes, 17 de noviembre de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)